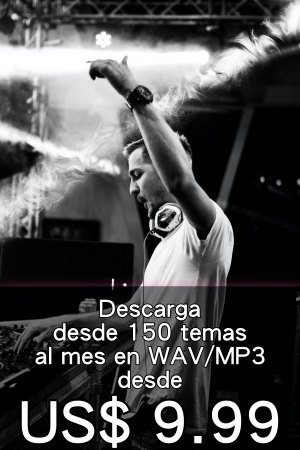Recientemente tuve la oportunidad de compartir con el Periodista Alan Ojeda, creador de la polémica nota Time Warp: Qué pasó, quien de manera muy gentil nos envió este increíble cuento sobre la escena de la música dance donde de forma hábil juega con los tiempos. Disfrútenlo.
Las manos de Marcy se acercaron a su viejo tocadiscos. Con una levantó y corrió la púa; con la otra sacó un vinilo de su funda, un 12” de I feel love de Donna Summer y Giorgio Moroder de 1977. Lo puso en la bandeja y comenzó a sonar la hipnótica línea de bajo. Caminó de nuevo hasta su sillón, agarró uno de sus cigarrillos Benson de la mesa de luz que estaba a su derecha, se lo llevó a la boca, lo encendió y le dio una pitada. En el momento que llevaba el humo a sus pulmones, no pudo evitar cerrar los ojos y tirar la cabeza hacia atrás, apoyándola en el respaldo del sillón. Se hizo consciente de que ese movimiento parecía emular lo que pasaba en los viejos tiempos, cuando aspiraba la primera línea de cocaína de la noche, antes de entrar a la pista. Su pierna derecha, impulsada por la elevación del talón, seguía el ritmo. Recordó su primera noche de trabajo en Fire Island en el Twelve floor. Tenía veintidós años, una barba negra tupida y bien marcada, corta al ras, una remera musculosa color mostaza pegada al cuerpo, unos jeans igual de ajustados, un cinturón negro con tachas y un par de borcegos gastados. Su aspecto era prolijo y sobrio. No le interesaba llamar la atención. Tampoco había muchas opciones para vestirse. A mitad de la noche el calor y la transpiración comenzaban a formar una nube densa. No había ventilación y el vapor se mezclaba con el humo del cigarrillo y el penetrante olor del popper. Ese era el olor a fiesta, el olor a paraíso nocturno donde había una sola verdad: la del cuerpo en la pista. Poco importaba lo que la gente llevaba puesto. Había quienes iban a llamar la atención, pero eso era secundario, eso era sólo una consecuencia de la libertad. Amaba bailar. Amó cada segundo que pasó en la pista escuchando a sus amigos tocar hasta el mediodía, cada contacto que tuvo con un cuerpo nuevo. Amó también salir a la caza de vinilos, visitar cada tienda con una velocidad y agilidad felina, imaginar las relaciones, imaginar cuál sería el siguiente, y el siguiente, y por qué, y cómo. Sufrió con placer las palpitaciones de cada tarde de viernes, cuando decidía con qué vinilos llenaría su bolso, cuál sería la historia de la noche, qué narraría o si improvisaría sobre la marcha. También se acordó de la locura de esa primera noche en la que entró con el bolso lleno de su música favorita. El organizador oyó hablar de él por unos amigos que habían ido a las pequeñas fiestas que hacía en el departamento, que estaba casi vacío, de no ser por un colchón, una mesa, un par de sillas y su sistema de sonido. Para cada fiesta guardaba todo –el colchón, la mesa y el par de sillas- en lo de su vecino Ron que, desde el momento que llegó al barrio, se había transformado en su cómplice para cualquier proyecto. La gente entraba con contraseña; solo amigos y algunos amigos de amigos lograban pasar. El departamento no era muy grande, pero habían llegado a bailar ahí más de cuarenta personas. En ese barrio no era un problema. En ese barrio la policía no circulaba y los vecinos tenían suficientes problemas como para buscar otro más y decidir quejarse. De hecho, la mayoría de las veces no había más que un par de personas en todo el edificio: algunas prostitutas, gays y un dealer. Todos terminaban en la fiesta. Tenía todo lo necesario. Cada uno llevaba lo que quería: cervezas, vino, whisky o champagne. Marcy llenaba de hielo la pileta de la cocina, la bañera y un par de baldes para mantener fría la bebida toda la noche. Las cosas eran frescas en ese entonces. Nadie tenía idea de qué estaba pasando, pero sabían que era bueno. Había un espacio que tenía su aire, que llenaba los pulmones como si fuera un material inflamable y ponía los músculos en movimiento. Nadie estaba pensando, en ese momento, en los problemas de la semana, ni en los del jueves, tampoco en los del viernes a la tarde. La mente olvidaba y el cuerpo salía a reclamar la vida, el movimiento, la conversación de los pasos en la pista. Las camisas abiertas por completo se pegaban al cuerpo por la transpiración; algunos bailaban sin remera ni camisa, con el torso desnudo. El baile parecía esculpirles el pecho, el abdomen. Ninguno iba al gimnasio; los fines de semana eran su único trabajo físico. Seis, ocho, diez horas ininterrumpidas de música. “Eran inhumanos, eran dioses”, pensó Marcy en voz baja, susurrando, con los ojos aun cerrados. La voz de Donna lo remitió a una imagen mental, un recuerdo en plano cerrado, un primer plano de cine. Recordaba ver bailar a sus amigos a su alrededor: Ron, Patricia, Laura, Pop y Len. Eran las tres de la mañana y estaba tocando Ronny en Twelve floor, era el residente de la disco. Marcy se vio a sí mismo bailando en el centro del círculo formado por sus amigos. Ya le tocaba subir a mezclar. Ronny puso su último track: Dance, Dance, Dance de Chic. Empezó a caminar hacia la cabina. Su bolso con vinilos ya estaba ahí, lo había dejado al llegar para poder bailar tranquilo. Escuchó con atención el set de su predecesor. Había comenzado a la media noche con el clásico de los Bee Gees, You should be dancing, a mitad de su trabajo realizó un giro hacia un ritmo con más funk con I’m Your Boogie Man, de K.C & The Sunshine Band para terminar con Dance, Dance, Dance, un incentivo claro para seguir la noche y adelantar lo que iba a pasar, la transición que dejaba lugar a las manos de Marcy y sus vinilos. Entró y saludó a Ronny, le dio un abrazo y este le cedió el lugar. Sin dudar un segundo, Marcy desenfundó He’s The Greatest Dancer, de Sister Sledge, lo puso en la bandeja y lo aceleró un poco, para continuar con el ritmo de Dance, Dance, Dance, y fundir sus guitarras. El público se dio cuenta de la transición y se volteó a despedir a Ronny. Marcy lo apuntaba con la mano, invitaba a la gente a que aplaudiera a su compañero. Ser Dj era una gran responsabilidad. Durante la noche de baile existe un presente continuo, una intensidad cargada que atraviesa los cuerpos como cadenas, arrastrándolos del pecho a la pista como si estuvieran conectados a una máquina. Un corte, una falla, hubiera generado un caos. Habría entrado en ese espacio sagrado, el pasado y el futuro. Los pretéritos y el porvenir no son categorías de tiempo para el baile. Un paso sigue a otro, un compañero deja el paso a uno nuevo, un track sigue a otro track. Continuidad. Ninguna canción vale por sí misma, ni para el Dj ni para el bailarín. Cada track es, a su vez, el anterior y el que le sigue. “Los cuerpos se entregan al ritmo”, acotó Marcy a su pensamiento mientras se presentaba en su mente la imagen de los bailarines que entraban a la pista al escuchar una canción que les gustaba. Pensó que esa imagen debería estar en el diccionario junto al verbo “entregar”. Recordó también que continuó con uno de los clásicos de Donna, Our Love, una versión loopeada del estribillo que había logrado componer gracias a un amigo que trabajaba en un estudio de grabación. Con el dinero que había logrado ahorrar trabajando, editó un par de discos que repartió entre sus amigos y conocidos. Era algo nuevo, una remezcla atípica. Vio que la gente reaccionaba bien, bailaba y seguía las subidas con intensidad. Arriesgó, retiró The Greatest Dancer, que ya había cedido su identidad hasta desaparecer, y puso Spacelab de Kraftwerk. Eso no era disco, nadie sabía bien qué era. Sonaba como música del futuro, hecha por robots. Subió el volumen del track y fusionó el vocal de Donna con la base futurista de Spacelab. Ronny lo miraba absorto, no podía creer lo que estaba escuchando. Marcy sonreía mientras controlaba la mezcla y miraba a la masa de cuerpos frotándose, las formas flexibles, los miembros agitándose como los tentáculos de una anémona. Marcy abrió los ojos. El cigarrillo se había consumido solo, sin que hubiera aspirado más que una sola pitada. La canción había terminado. Respiró profundo y se levantó del sillón con un solo impulso. Se sentía liviano. Con cincuenta y nueve años ya el cuerpo no era el mismo que había sido hace más de treinta, incluso no era el mismo que hace diez. Los excesos del baile estaban ahí presentes. Aparentaba sesenta y cinco años o más. Estaba arrugado, delgado y usaba una ropa que lo favorecía más bien poco. Hacía un par de años que no estaba metido en el tema de las fiestas. Trabajaba en lo mejor que podía conseguir para su condición, en una tienda de discos. La música dance seguía en pie, pero había cambiado mucho en la última década. Su pasado no pertenecía tanto a la música, como a la historia de la música. Sin embargo, nunca dejó de estar al tanto de las cosas. La disquería donde trabajaba no vendía sólo lo clásico: rock, rythm & blues, jazz, etc. Había un espacio para las novedades del techno, el house y todas las variantes de la electrónica. Cada tanto se llevaba algún vinilo que le gustaba para escucharlo en su casa. Con lo que había ganado en sus épocas de éxito logró comprar el antiguo departamento que alquilaba. No era mucho, pero era algo. La zona no cotizaba demasiado, las cosas habían cambiado en el barrio y, lejos de mejorar, se había puesto más duro, pero él estaba acostumbrado. Lo conocían todos: las prostitutas, los dealers y la mafia. No era una persona problemática. La noche le había enseñado que no hay que emitir opiniones sobre la gente y eso había facilitado las cosas. En su paso por las discotecas había conocido toda la fauna nocturna, experiencia suficiente para sobrevivir en casi cualquier lado. El departamento se mantenía igual que desde su juventud, seguía más bien vacío, con su viejo sistema de sonido contra una de las paredes, la mesa con un par de sillas y el colchón. Se habían agregado, con el tiempo, un televisor y una computadora. En la cocina, sobre la mesada, había una pequeña heladera apenas más grande que un frigobar. Buscó su celular en el bolsillo y mandó un par de mensajes, luego se sentó frente a la notebook e hizo lo mismo. Salió del departamento y visitó a su vecino Ron. Él también seguía viviendo en el edificio. Ahora trabajaba en un taller de reparación de equipos de sonido. A Ron siempre le había gustado la parte de la técnica. Gracias a él los equipos de Marcy seguían en perfecto estado. Hablaron un rato. Ron estaba entusiasmado. Ambos fueron al departamento de Marcy a buscar las cosas. Con más dificultad que treinta años atrás, lograron mover la mesa con sus sillas, la cama y el televisor. También pusieron en posición el sistema de sonido. Ambos se sentaron en el suelo, rodeados de los vinilos y, mientras conversaban, comenzaron a hacer una selección. Al poco tiempo llegó Ronny con su bolso y se dispuso a ayudar. Cada LP les traía a la memoria un hecho especial. No hay una sensación que se le pueda equiparar a escuchar un tema nuevo en la pista, esos tracks que se transforman automáticamente en clásicos. Ron levantó dos vinilos de New Order, Blue Monday y Bizarre triangle of love. A mediados de los ochenta, los ingleses habían tomado la delantera en la música dance y no habían dejado de producir un éxito detrás de otro: synth-pop, house, acid house. Las fiestas ya no eran lugares pequeños, sino discotecas gigantes o a cielo abierto con miles de personas. Marcy le explicaba a Ron y a Ronny cuál era su sensación al escuchar un track que sabía que iba a quedar en la historia. Para él era una cuestión de sincronización, como un médium. El Dj sabe que una canción debe ser puesta en determinado momento, cuando el público está preparado, es decir, cuando los cuerpos ya están abiertos a la posibilidad de eso que está por venir. Cuando el momento llega, el reconocimiento es automático. La composición está creada por el cuerpo, solo el cuerpo entiende el ritmo. Llega el éxtasis. La voluntad de las entrañas escala hasta el pecho haciendo fuego desde el esternón y camina como un disparo de luz hasta un punto más alto que la cabeza. Algo parecido a un orgasmo baja por los músculos del cuello hasta los hombros los brazos, también por la columna hasta las piernas y las hace livianas. Entonces termina todo, ahí la música gobierna y ya no hay nada más. Marcy terminó de hablar cuando vio la tapa de On & On de Jesse Saunders y Your Love de Frankie Knuckles. Ron y Ronny encontraron, todos juntos, varios vinilos de los Belleville Three: Atkins, May y Saunderson. “Increíble que esto se hubiera hecho en 1981”, grita Marcy agarrando Alleys of your mind de Cybotron, el dúo que había hecho Juan Atkins con Richard Davis, un ex combatiente de Vietnam loco por los sintetizadores. Ahí estaba todo, ahí estaban los años vividos, en un catálogo de sonidos, de loops, de bases, de vocales, en su combinación infinita, en los cuerpos. Terminaron de elegir los discos y siguieron organizando las cosas. Consiguieron hielo y llenaron la pileta, el lavamanos y los baldes. Ronny empezó a tocar esperando que llegara la gente. Era casi la medianoche. La tarde había pasado rápido. Mientras tanto Ron armaba un par de porros para la noche y los metía en su caja de Lucky Strike semivacía. Marcy sintió en el pecho ese viejo calor. Respiró profundo. Sentía que el aire no llenaba sus pulmones. Quería capturar el oxígeno, pero eso solo aumentaba el calor. La gente comenzó a llegar. Los primeros fueron los del edificio. Kafre (así apodaban al dealer del barrio) agradeció la invitación y les regaló a Ron, Ronny y Marcy un par de cápsulas de éxtasis. Hacía por lo menos más de diez años que no consumían nada, salvo marihuana de vez en cuando, al final del día. Cuando se concentraban en la música, una sensación indescifrable les recorría el cuerpo. Llegaron Patricia, Laura, Pop y Len. Ellos también estaban viejos. Durante las épocas de fiesta, Marcy había estado con Laura y con Patricia. En esos tiempos ellas eran el arquetipo de la rubia y la morocha. Cuando tenía veinte años, Laura aún usaba el pelo largo y suelto, como las chicas hippies, aunque su ropa era más similar a la de Robert Plant. Durante los ochenta cambió su look y empezó a usar vestidos de gran escote y el pelo batido. Patricia era similar a Pocahontas. Su cara era inexplicable, convivían rasgos orientales, latinos y europeos. “Quizás alguna vez fueron todos lo mismo y todo el mundo era como ella”, pensaba Marcy cada vez que la veía entrar al baile. Ahora las dos estaban grandes, incluso eran madres y abuelas. Pese a eso, aún mantenían cierta gracia que preserva la juventud del alma cuando se hace carne y da brillo a los ojos y voluntad a los músculos. Ronny seguía tocando. Mezclaba clásicos del house de Chicago como Jack your body de Steve “Silk” Hurley y Don’t Want it de Kenny Jammin Jason & Fast Eddie Smith. Marcy se acercó a sus amigos con un ritmo joven, el ritmo que tenía cada vez que iba a tocar. A todos les había parecido una buena idea hacer esa reunión. Coqueteó con Patricia y Laura, como lo había hecho a los veinte años. No podía evitar verlas hermosas. Él había sido un hombre soltero toda su vida. Algunos amores pasajeros lo habían acompañado en su paso por distintas discotecas, pero ninguno había durado más que un par de años. La noche, las drogas y el sexo son símbolos de algo que la mente aún se fuerza a entender, pero que nada más capta el idioma del movimiento. Cuando una relación surge de ahí, el único amor que los ata es el que resulta de esa combinación. A la larga, el día invierte las imágenes de la noche, hace pensar, reflexionar y se pierde en los detalles más mínimos del carácter. Esos son detalles que la fiesta y el baile no conocen, porque ahí a nada juegan. Algunas se habían perdido en las drogas, otras en la noche, y las que no hicieron ninguna de las cosas anteriores, lo habían engañado con algún Dj o bailarín. Así habían sido las cosas todo este tiempo. Marcy terminó por disfrutar de la soledad, de juntarse con amigos a hablar de discos y las nuevas producciones musicales. Lo más cerca que había estado de su pasado en el último tiempo fue cuando los dueños de una disco lo llamaron para ponerlos al tanto de las novedades musicales, porque querían comprar todo para que estuviera disponible para los Djs. Esas eran facilidades que él no había tenido. En su época uno invertía todo lo que tenía en el bolsillo y había logrado ahorrar. Salía a la búsqueda de lo nuevo, lo diferente, lo extraño. Ron se acercó con un porro. Pop y Len no fumaban hacía años. Luego de formar familia y haber conseguido un trabajo estable, hicieron a un lado todo lo que habían hecho, para dejarle al pasado la misma sustancia de la que están hechas las anécdotas lejanas y borrosas. La marihuana o la música –puede que ambas cosas- les conmovió los brazos y la columna. Algo denso como el humo de la noche les golpeó la cara. Los dos sintieron estar unos pasos por delante de su cerebro, entrando de nuevo a la espesa realidad del sonido. Se hicieron las tres de la mañana y Marcy se puso detrás de las bandejas. Como Ronny había dejado como último track Blue Monday, le pareció correcto poner Spacer Woman de Charlie. Cuando comenzó la canción miró a Patricia sonriendo. Ella entendió o, mejor dicho, recordó, porque el entendimiento y el recuerdo son cosas similares y pueden confundirse, pero ambos coinciden cuando el recuerdo surge sin intención, como manando de la sangre. Ella solía hacerle la mímica de la letra de la canción, mientras giraba a su alrededor en la pista, mientras aparecía y desaparecía por la gracia mágica de las luces estroboscópicas: “I’m a Spacer Woman/ Don’t you worry about me/I don’t want to hurt you/ I just want to love you”. Cuando Pop y Len vieron la escena, entendieron que pocas cosas eran tan crueles como negar lo que alguna vez se había amado, lo que alguna vez los había hecho feliz. La música que bailaron, las mujeres que habían conocido, la pasión adolescente con la que sólo pensaban en las noches de los fines de semana estaban presentes ahí en ese momento, como fantasmas o como vida. Ellos debían elegir. Eligieron la vida y arrancarle al tiempo la materia del que está hecho. Abandonaron la postura vertical y rígida, y comenzaron a bailar. Marcy decidió tomar su cápsula de éxtasis. Sintió un deja vú; también sintió la vuelta del cuerpo al cuerpo. Una vez, en los sillones de la zona VIP de una disco, un amigo de un amigo le había comentado que el deja vú es una transmigración de los eventos de la vida, porque la historia no existe y nada es lineal. Una vez creados, los hechos son recuerdos, pero son hechos presentes para el pasado y también un futuro cercano para el tiempo aún anterior al pasado de que se recuerda. Por último, le dijo que a veces, cuando se produce un deja vú y este se prolonga en el presente como parte de la realidad que se observa, terminan por ser la misma. En ese momento Marcy había pensado que era una idea muy linda, típica reflexión química de la noche, pero confortable y cálida. Avanzó en el tiempo con sus mezclas, hizo lugar para clásicos de Detroit como Good Life de Inner City y Black Water de Octave One. Amaba el sonido de las voces de esos tracks, tan cargadas de soul y sensualidad. Siempre fue consciente de que él no era la fiesta, él sólo era un intermediario entre la música y los bailarines, un intérprete del ánimo de la pista. Sabía lo que le gustaba a la gente y estaba contento de verlos bailar pese a los años. También había gente joven que bailaban con las mismas ganas que sus viejos amigos. Así pasaron dos horas. Marcy decidió concluir para bailar un rato más y dejarle el espacio de nuevo a Ronny. Se acercó a Patricia y a Laura, quienes, de forma automática, empezaron a ejecutar una coreografía que hacían cuando los tres juntos se adueñaban del centro de la pista. El éxtasis había comenzado a subir y sentía su cuerpo liviano. Vio la cara de Patricia, joven como había sido antes, y el pelo de Laura rubio y salvaje. Siguió la danza. Su oído se afinó. Le permitió mapear el departamento como si su cerebro fuera un radar. El espacio le pareció infinito, las habitaciones parecían multiplicarse al igual que la gente. Buscó su sillón. Se sentó para descansar y encendió un cigarrillo. Observaba atónito el fluir de las piernas que se mezclaban entre sí. Marcy dio una pitada profunda, la última. Escuchó la línea de bajo hipnótica y cerró los ojos. Las luces iban y venían a través de los parpados. Escuchó la voz de Donna y sintió la mano suave de Patricia tocarle la cara. No pudo levantar el brazo para agarrarla. Sonrió y se entregó, como la imagen de esos bailarines que, alguna vez pensó, tenían que acompañar la entrada del verbo “entregar” en el diccionario.
Sobre el autor
Alan Ojeda (1.991) Periodista, Gestor Cultural, Escritor y Docente de Lengua y Literatura. Es asiduo colaborador del portal artezeta.com, donde realiza reseñas, entrevistas y crónicas. Ha entrevistado a Djs como Alex Bau, Dominik Eulberg, Alexander Robotnick, Dusty Kid y Ron Maney. También, colabora con notas de investigación en Labrokenface.com, es conductor y productor del programa de radio Área Moog.
En 2014 publicó Ciudad Límite, su primer poemario, por la editorial Llantodemudo. Alan coordina junto a Michel Vernes y el escritor Carlos Godoy el ciclo miniMoog, donde se mezcla la música electrónica, la poesía y las mejores editoriales independientes. Actualmente se encuentra realizando investigaciones académicas sobre música electrónica. Algunos han sido publicados en la revista académica Luthor (revistaluthor.com.ar).